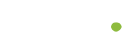Las innovaciones arquitectónicas modernas, a menudo presentadas como soluciones sostenibles, están demostrando ser ineficaces en la lucha contra el cambio climático. En este contexto, surge un nuevo enfoque que propone volver a examinar las técnicas y conocimientos de la arquitectura tradicional. Este argumento central se desarrolla en el libro “Form Follows Fuel: 14 Buildings from Antiquity to the Oil Age”, escrito por los historiadores arquitectónicos Florian Urban y Barnabas Calder.
La influencia de la energía en la arquitectura
Urban y Calder sostienen que la disponibilidad de energía ha sido el factor más determinante en la evolución de la arquitectura a lo largo de la historia. Su investigación pionera, que calcula el consumo energético de diversas edificaciones históricas, revela cómo diferentes tipos de combustible han moldeado el diseño arquitectónico en distintas civilizaciones y épocas. “La historia de la arquitectura puede narrarse como una historia de energía”, explican los autores, enfatizando que la arquitectura contemporánea es resultado de siglos de innovación enfocada en maximizar la producción y operación mediante combustibles fósiles.
Actualmente, el sector de la construcción representa el 37% de todas las emisiones humanas que alteran el clima. Esto hace aún más urgente la necesidad de repensar nuestras prácticas arquitectónicas.
Un cambio paradigmático hacia combustibles fósiles
El análisis de Urban y Calder indica que la transición hacia los combustibles fósiles comenzó en el siglo XVII, transformando la arquitectura de manera más profunda que cualquier otro avance.
Este cambio invirtió la dinámica previa, donde la mano de obra era más económica que el calor. Como resultado, emergió un modelo arquitectónico que dependía de materiales y procesos intensivos en energía, reduciendo la contribución humana.
Los autores argumentan que, a pesar de que la sociedad actual es más consciente de las emisiones y la huella de carbono, la arquitectura contemporánea aún tiene un alto costo energético. Un ejemplo es el Seagram Building de Nueva York, que, a pesar de ser aclamado por su diseño minimalista, recibió una calificación de eficiencia energética de solo 3 sobre 100.
Sorprendentemente, este edificio consumió más energía durante su construcción que toda la mano de obra necesaria para levantar 5.5 millones de toneladas de piedra en la Gran Pirámide de Giza.
Lecciones del pasado para el presente
En contraste con la tendencia contemporánea, edificaciones premodernas, como las casas negras escocesas, lograron una notable eficiencia térmica utilizando solo materiales locales y estrategias de diseño pasivo. Estas construcciones demuestran que la humanidad ha sabido crear espacios interiores confortables y sostenibles, incluso en climas adversos, utilizando recursos de manera que no sobrepasen los límites de los ecosistemas.
Los autores ofrecen soluciones prácticas para arquitectos contemporáneos al desglosar los costos energéticos de diferentes elementos y materiales de construcción. Por ejemplo, su investigación indica que los edificios de piedra estructural consumen significativamente menos energía a lo largo de su ciclo de vida en comparación con los de ladrillo, proporcionando métricas cuantificables que pueden informar decisiones de diseño sostenible.
En este contexto, Urban concluye: “En términos de consumo energético, el mundo nunca ha tenido tantos faraones. No solo edificios emblemáticos como el Seagram, sino incluso nuestras construcciones más comunes utilizan más energía que las estructuras más extraordinarias del mundo antiguo.” La obra de Urban y Calder desafía la noción de que la sostenibilidad siempre implica avances tecnológicos, proponiendo un enfoque alternativo hacia una arquitectura de bajo carbono.
En resumen, mientras arquitectos y formuladores de políticas buscan soluciones ante la emergencia climática, es esencial reconocer que las condiciones históricas de vida sin combustibles fósiles, aunque puedan parecer pobreza desde la perspectiva de sociedades ricas en energía, ofrecían una ventaja global: utilizaban recursos a un ritmo que los ecosistemas del planeta podían sostener.